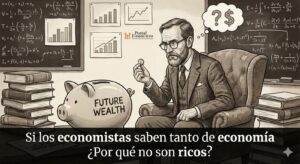La crisis de acceso a la vivienda en España no es una tormenta pasajera, ni un problema coyuntural de tipos de interés. Es, según el economista Juan Ramón Rallo, el resultado de fallos estructurales que se han enquistado durante décadas: una oferta insuficiente asfixiada por trabas urbanísticas y fiscales, una demanda al alza concentrada en grandes ciudades y un marco político que, lejos de aliviar la presión, incentiva precios altos. El diagnóstico, expuesto en una reciente entrevista, es tan sencillo de formular como difícil de revertir: si no se construye mucho más y a precios asequibles, el acceso seguirá cerrándose, especialmente para jóvenes y familias que arrancan.
Una generación atrapada entre alquileres que devoran el sueldo y hipotecas inalcanzables
Hace veinte años, entre el 60 % y el 65 % de los jóvenes y familias jóvenes conseguía emanciparse como propietarios. Hoy, esa proporción ronda el 20 %. No es —insiste Rallo— una elección de estilo de vida, sino una imposibilidad financiera: los precios han corrido muy por delante de los salarios y el ahorro previo exigido para la entrada hipotecaria se ha vuelto prohibitivo. Para muchos, alquilar o compartir habitación es el único camino, pero el alquiler absorbe buena parte del ingreso disponible, impidiendo acumular el capital necesario para salir de la rueda.
El contraste entre precios y rentas es elocuente. En el último año, el precio medio de la vivienda subió un 12 % (10 % real, descontando inflación), mientras que en 30 años los salarios apenas han avanzado un 2,5 % real. El salario real de los jóvenes —añade— es inferior al de hace dos décadas, empujándolos fuera de la propiedad y hacia la herencia familiar como única vía realista de compra… una ayuda que llega tarde para quien busca formar una familia a edades óptimas.
Subir salarios no arregla el problema (si no se construye más)
Rallo es tajante: el cuello de botella no son las rentas, sino la oferta. Si se elevan salarios sin ampliar de forma contundente el parque disponible, aumenta la capacidad de pago y, por pura competencia, los precios suben aún más. La solución, por tanto, no es inflar la demanda (vía salarios o subvenciones), sino ensanchar la oferta a gran escala y de forma sostenida.
Dónde se atasca la oferta: suelo, licencias y normativas que encarecen cada ladrillo
España no construye al ritmo que exige su demanda. ¿Por qué? En el análisis de Rallo, el poder urbanístico de los ayuntamientos es el primer muro. Decidir qué suelo se puede urbanizar convierte a la recalificación en una fuente de rentas y tentación de captura por grupos con conexiones políticas. Menos suelo apto equivale a menos proyectos y a más precio por cada metro edificable.
A esto se suman las regulaciones que, bienintencionadas o no, encarecen la obra o la ralentizan: criterios urbanísticos muy restrictivos, limitaciones de altura que impiden densificar donde más demanda hay, exigencias ambientales y de eficiencia energética que elevan costes y plazos. Cada requisito adicional no es gratis: se traduce en meses de espera y miles de euros en cada licencia.
La fiscalidad, el invitado invisible que engorda el precio final
El peso de los impuestos es otra pieza clave. Según el economista, entre el 20 % y el 25 % del precio final de una vivienda son gravámenes ligados al proceso de construcción y transmisión. En conjunto, más de 50.000 millones de euros recaudados en tributos asociados al ladrillo. Esto introduce un incentivo perverso: si los precios bajan —porque se reforma para construir más y más barato—, cae la recaudación. El sistema, por tanto, premia el encarecimiento y castiga la bajada de precios, al menos a corto plazo.
Demanda al rojo vivo: ciudades imantadas e inmigración sostenida
Del otro lado de la ecuación, la demanda no afloja. España concentra población en polos urbanos donde la productividad y el empleo son más altos. Y desde 2019 registra entradas netas de inmigración de 300.000 a 500.000 personas anuales. La llegada de población, positiva a múltiples niveles, no ha venido acompañada de una expansión de oferta a la altura. El resultado es conocido: precios al alza y fenómenos de hacinamiento —más personas en menos metros—, así como chabolismo en áreas periféricas.
Los inversores no son el villano principal (y tampoco dejan pisos vacíos)
En la conversación pública, es habitual señalar a fondos e inversores extranjeros como culpables del encarecimiento. Rallo matiza: no son el origen del problema. Su presencia suele intensificarse cuando los precios ya suben por carencias previas de oferta. Además, si pretendiesen controlar el mercado restringiendo la oferta, tendrían que dejar viviendas vacías de forma masiva, lo que no hacen: alquilan prácticamente todo lo que compran porque su rentabilidad depende de ello.
Parche sobre parche: ayudas públicas que generan expectativas y no mueven el mercado
Las medidas recientes no cambian el cuadro general. Ayudas a jóvenes de hasta 30.000 € para alquiler con opción a compra, por ejemplo, han sido presentadas como solución… pero en dos años se han materializado 33 viviendas públicas bajo ese esquema en todo el país. El saldo, alerta el economista, es crear falsas expectativas entre miles de jóvenes mientras nada se mueve en la raíz del problema.
Subvencionar la demanda sin asegurar que se multiplican las grúas puede ser contraproducente: más dinero persiguiendo las mismas viviendas tiende a presionar al alza los precios o las rentas.
Qué reformas pide el diagnóstico: construir (mucho) y quitar obstáculos
La conclusión central del análisis es inequívoca: construir más vivienda asequible. Para convertir la consigna en realidad, Rallo desgrana varias líneas de reforma:
- Liberalizar y planificar suelo en las zonas de alta demanda, evitando cuellos de botella discrecionales en recalificación.
- Simplificar licencias y plazos, con ventanillas únicas y silencio positivo en trámites menores.
- Revisar limitaciones de altura y densidad en áreas bien comunicadas, con servicios y empleo. Densificar reduce presión en el precio del suelo por vivienda.
- Ajustar el marco energético y ambiental para compatibilizar objetivos climáticos con costes asumibles y agilidad de proyecto.
- Aliviar la fiscalidad ligada a la producción (no al consumo o transmisión), de forma selectiva, si el objetivo es bajar precio final y hacer viables promociones asequibles.
- Parques públicos y colaboración público-privada con objetivos cuantificables de unidades nuevas, admitiendo industrialización y modular para acortar plazos y bajar costes.
- Política migratoria y urbana coordinadas: si el país sigue atrayendo población —algo positivo—, debe prever vivienda en el mismo BOE donde se planifica el mercado de trabajo.
Ninguna de estas medidas es “mágica” ni instantánea, pero sumadas sustituyen el actual embudo por un embalse capaz de absorber demanda sin provocar cada año una nueva escalada.
El espejo incómodo: cuando la política quiere precios altos
Hay un ángulo político que Rallo no pasa por alto: los ingresos públicos ligados a la vivienda. Con 20–25 % del precio final en impuestos y tasas, y más de 50.000 millones de recaudación asociada, bajar precios tiene coste fiscal inmediato. En paralelo, la potestad municipal sobre el suelo convierte la escasez en poder. El resultado es un equilibrio perverso: a corto, mantener precios altos beneficia al cuadro fiscal local y autonómico; a largo, deteriora movilidad social, natalidad, productividad y cohesión.
El retrato social: familias aplazadas y ahorro imposible
Las estadísticas se traducen en decisiones vitales: parejas que retrasan su proyecto de familia porque no pueden emanciparse; jóvenes que saltan de alquiler en alquiler o comparten para cuadrar cuentas; profesionales que emigran a ciudades más baratas o al extranjero en busca de coste de vida aceptable. El acceso a la vivienda es, en la práctica, política social, política familiar y política de crecimiento. Si falla, todo lo demás se resiente.
¿Y si no se hace nada?
La inercia es conocida: más concentración urbana, más entradas netas de población y oferta rígida. En ese escenario, la vivienda seguirá subiendo a mayor ritmo que los salarios —sobre todo los de entrada— y la brecha generacional se ensanchará. El alquiler continuará absorbiendo el ahorro de quienes no tienen patrimonio familiar, consolidando una España de insiders (quien ya tiene vivienda) y outsiders (quien no puede acceder). No es solo un problema económico; es un riesgo de fractura.
Un punto de consenso posible
Más allá de donde se sitúe cada cual en términos ideológicos, el mínimo común que se extrae del análisis es evidente: hay que aumentar la oferta y hay que facilitarla. Se puede discutir el cómo —más mercado, más parque público, o una mezcla—, pero el “si” es difícil de negar ante datos como el 20 % de jóvenes propietarios o el avance de 10 % real en precios en un solo año. A partir de ahí, el resto es gobernanza: simplificar, coordinar y ejecutar.
Conclusión
El diagnóstico de Juan Ramón Rallo sobre la vivienda en España invita a mirar debajo del precio. Lo que aparece es una madeja de incentivos, reglas y restricciones que empujan en la misma dirección: escasez. Mientras la vivienda sea un bien artificialmente limitado en los lugares donde la gente quiere y puede trabajar, seguirá encareciéndose aun con salarios estancados. Subir sueldos o repartir cheques sin abrir el grifo de la oferta no libera la válvula: la presiona.
La respuesta exigirá reformas impopulares —en suelo, licencias, fiscalidad y densidad—, pero también más realismo: sin un salto cuantitativo en el número de viviendas iniciadas y terminadas, los jóvenes seguirán mirando la propiedad como un horizonte abstracto. Y un país que impide a sus nuevas generaciones echar raíces se condena a crecer peor, más frágil y más desigual.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los salarios más altos no abaratan el acceso a la vivienda?
Porque el problema central es la escasez de oferta. Si suben salarios o se amplían ayudas sin construir más, la mayor capacidad de pago compite por las mismas viviendas y los precios suben. El cuello de botella está en licencias, suelo y costes que impiden que la oferta reaccione.
¿Qué peso tienen los impuestos en el precio final de una vivienda nueva?
Según el análisis citado, entre el 20 % y el 25 % del precio final se explica por impuestos y tasas vinculadas a la construcción y transmisión. En agregado, la recaudación ligada al ladrillo supera los 50.000 millones de euros, lo que desincentiva reformas que abaraten a corto plazo.
¿Los fondos e inversores extranjeros son los responsables del encarecimiento?
No son la causa principal. Su entrada suele producirse cuando los precios ya suben por falta de oferta. Además, no retiran vivienda del mercado de forma masiva: alquilan los activos porque su rentabilidad depende de ello. El origen está en la rigidez de oferta.
¿Qué reformas concretas ayudarían a bajar precios de forma sostenida?
Liberalizar y planificar suelo en zonas tensas; simplificar licencias y acortar plazos; permitir más altura y densidad en áreas bien servidas; ajustar requisitos para compatibilizar objetivos climáticos con costes viables; aliviar la fiscalidad productiva; y desplegar colaboración público-privada para escalar parque asequible con industrialización y modular.
Fuentes: Juan Ramón Rallo, entrevista sobre vivienda en España (resumen y datos proporcionados por el usuario).